Los videojuegos no sirven para nada
En estos últimos días hemos sido testigos del grito impotente del colectivo de discapacitados de nuestro país, de su desesperada petición de solidaridad y memoria a corto plazo (la de medio y largo plazo ni está ni nadie la espera). Dicen que se puede conocer a una persona por la forma en que trata a las personas sobre las que tiene una supuesta relación de poder, superioridad o influencia. Lo mismo sucede con las sociedades. Cuando la solución a un problema sólo se entiende dejando atrás a los que no pueden seguir el ritmo, no podemos sino hablar de sociedades perversas. Hemos llevado a tal extremo la apología de la productividad que parece que nuestras propias vidas sólo pueden ser juzgadas a través de un balance y de una cuenta de resultados. No está de moda la solidaridad, no. En definitiva, no son vistas con buenos ojos aquellas actividades o comportamientos que no impliquen una incidencia directa en la estabilización y crecimiento de las estructuras de consumo y del actual modelo de sociedad, basado en ciclos de producción – consumo – destrucción de altísima frecuencia.
No se nos está permitido ser felices. Está feo, ya sabéis. Es irresponsable. Hemos sido felices por encima de nuestras posibilidades. Hemos leído demasiado, visto excesivas películas y jugado a muchos videojuegos. Es significativo que gran parte de la creciente consideración del videojuego en círculos políticos, académicos y en los mass media se deba al resultado industrial y económico de su explotación y a las posibilidades de esta “nueva” industria cultural como motor de empleo. No son temas menores, es cierto, pero, al igual que la política olvida que su función no es otra que gestionar unos recursos para conseguir el bienestar de un pueblo, la sociedad se avergüenza de admitir, proclamar y abrazar una idea básica y denostada en estos grises días: la posibilidad de ser felices, simple y llanamente, de ser felices. Y todo lo demás, no son más que herramientas, instrumentos y recursos ideados con tal afán. Entonces, ¿Por qué sentimos culpa, una profunda y espinosa sensación de irresponsabilidad, al dedicar nuestras energías a tareas totalmente improductivas pero indiscutiblemente satisfactorias? ¿Existe actividad más digna que aquella que nos proporciona felicidad, gozo intelectual, emoción, placer cultural, diversión sana?
Nadie nos ha enseñado a jugar, como nadie nos ha enseñado a ser felices. El juego es anterior a la cultura misma, tal y como decía Huizinga, y es una actividad libre, universal e innata a los animales y, muy especialmente, a las personas. ¿Por qué el Homo ludensdebe sentir culpa mientras el Homo faber se lleva el severo asentimiento y el hierático aplauso? ¿No son acaso dos comportamientos igualmente plausibles y e indisolublemente unidos a la condición humana? La posmodernidad trajo consigo una cierta reconciliación con la individualidad y, con ella, el gozo, el disfrute, incluso el hedonismo. Hoy, usando la terminología de Gilles Lipovetsky, estamos sumergidos en unos tiempos hipermodernos, en los que el hiperconsumo nos encamina a la sistemática devastación de los recursos por inercia, ansiedad, inconsciencia y, en muchas ocasiones, por miedo. Sería incluso preferible un egoísmo reposado que la autodestrucción inconsciente a base de consumo incontrolado, sólo como vehículo de escape de tensiones y angustias. Cuando no existen creencias firmes, el único dios es el sistema y la mera idea de su desestabilización nos angustia terriblemente, cegando nuestros instintos.
¿Y qué tiene que ver todo esto con los videojuegos? A mi juicio, absolutamente todo. El juego es un instinto animal que se construye a través de bases culturales (mitos, narraciones, canciones, danzas, luchas, deportes), es una simulación de la vida y, como tal, goza de estructuras propias que soportan un único fin: el juego mismo, tal y como sostenía el intelectual francés Roger Caillois. Como decíamos anteriormente, las reglas que creamos para sostener nuestras vidas obedecen (o, al menos deberían hacerlo) al propósito principal de vivir. Y está demostrado que la felicidad es el mejor y más seguro instrumento para la supervivencia.
Admito que estoy un poco atascado en The Legend of Zelda: Skyward Sword. Tras visitar por tercera vez en la historia el mítico Bosque de Farone, me está costando más de lo esperado recopilar una serie de objetivos. Sin embargo, estoy disfrutando enormemente completando misiones secundarias, surcando el cielo con mi pelícaro y coleccionando insectos de todo tipo. Ningún dedo acusador corroe mi experiencia de juego como sí me sucede en mi experiencia de vida. Más aún, mientras que el entorno del juego es, como decía Huizinga, esencialmente libre, es la presión de las realidades externas al juego (el juego sigue siendo parte de la realidad, no lo olvidemos) la comienza a depositar en mi entusiasmo estratos de plomo en forma de culpa. Y, aunque el juego continúe sin tener que llevar a cabo ninguna “acción productiva”, las reglas de mi experiencia de vida me obligan a levantarme, apagar la consola y emprender alguna actividad de las denominadas productivas. Y hay algo atroz en ese comportamiento, en la propia sospecha, en la sumisa aceptación de que existe un acto irresponsable o nocivo en el juego, en que invertir el tiempo en el gozo cultural, estético o interactivo es sinónimo de perderlo.
Los videojuegos no sirven para nada. Bien por ellos. Los juegos están para jugar, como los libros para ser leídos y las películas para ser vistas. Tras esta perogrullada pretendo dejar clara una idea: el videojuego no necesita de la impronta de una supuesta aplicación en las estructuras preexistentes para ser tenido en cuenta o valorado. Un buen juego será siempre aquel que estimule y provoque satisfacción en los jugadores, más allá de los recursos, temáticas, estéticas, tecnología, reglas, dinámicas y mecánicas que utilice. A partir de ahí y bajo esa premisa, los creadores y equipos de desarrollo tienen la oportunidad de utilizar la gramática del videojuego para múltiples fines: expresivos, artísticos, sociales, políticos, de desarrollo de su propio lenguaje o innovación tecnológica. Ojalá, por cierto, más autores y creadores apuesten por nuevas formas que regeneren y refresquen el lenguaje del videojuego. Por otro lado, otros sectores y disciplinas también podrán apoyarse en él, como ha sucedido desde siempre con el Ejército y ahora se da con la medicina o el marketing (me refiero, lógicamente, al boom de la gamificación y al advergaming).
Un videojuego es acción libre e interactiva sometida a reglas predefinidas, basadas en estructuras emergentes o predefinidas (progresivas o lineales). Y esa dualidad libertad / regulación es exactamente la misma sobre la que pivotan los más profundos interrogantes y búsquedas de cualquier sociedad contemporánea. A más libertad, menor regulación, a menor regulación, menor justicia, a mayor solidaridad, menor libertad, a mayor libertad, mayor desigualdad.
En definitiva, hoy día jugar se ha convertido casi en un acto subversivo, en una reivindicación silenciosa de una de las obligaciones de cualquier sociedad, sus gobernantes e individuos, tengan la edad que tengan: la de invertir nuestro tiempo en actividades que nos emocionen, diviertan, nos hagan reflexionar, estremecer y relacionarnos con nosotros mismos, con otras personas, y nuestro entorno, ya sea éste físico o digital.
Espero que os haya parecido interesante esta reflexión y que no os haya servido absolutamente para nada.
Noticia cortesía de: http://blogs.elpais.com/
Escrita por: David Acosta


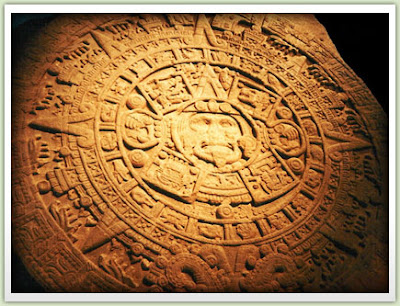
Comentarios
Publicar un comentario